Para la reflexión del valor de las imágenes en términos de palabras, se ha intentado simplificar los razonamientos teniendo sólo en cuenta la grafía textual y las imágenes estáticas y se ha dejado a un lado las imágenes en movimiento, la fonética y la música. Este es un abordaje un tanto arbitrario ya que, el texto escrito conserva en su grafía indicaciones fonéticas como los acentos, las marcas prosódicas o los enclíticos y casi todas las imágenes muestran un ritmo y una banda sonora. De todas maneras, tanto la imagen como el texto a los que nos referimos comparten una transmisibilidad de tipo diacrónico que condiciona un tipo concreto de adaptación a los espacios de construcción simbólica. En este contexto, se puede definir una imagen como una figura captada por el ojo. Esto implica que la categoría de imagen es dada por quien mira ya que la imagen se define como la interpretación de un estímulo visual. A su vez, la grafía de una palabra se interpreta como una unidad de significado, significado otorgado según una convención establecida y aceptada por un grupo social.
Así, parece que las palabras ya vienen dadas y estarían en un contenedor del que se iría eligiendo mientras que la imagen deberá incluir marcas interpretativas como el medio, el soporte y la materialidad. De todas maneras, no parece que las imágenes estén libres de convenciones y de marcos interpretativos ni que las palabras se vean forzadas a encadenarse a otras palabras para poder subsistir.
El estructuralismo describe una semiótica independiente, en cierto grado, de los signos ya que difumina los límites entre texto e imagen al centrar su atención en los actos comunicativos al mismo tiempo que relativizan el peso de los actos del habla. Así, cualquier código visual debe ser sensible e inteligible para poder integrar sus formas perceptivas en procesos de adopción simbólica. El estructuralismo (Parra, 2014) propone la existencia de un solo espacio semiótico que contiene los mecanismos interpretativos de los distintos códigos y una serie de procesos dinámicos independientes de los lenguajes y de los procesos comunicativos que permiten el reconocimiento de campos de percepción divergentes o de unidades de significado de dominios distintos. La percepción divergente es el mecanismo que permite el uso de distintos códigos interpretativos presentes en la semiosfera de cada persona. De esta manera, los análisis gráficos se realizarán dentro de los marcos culturales.
En términos estructuralistas, la semiótica de la comunicación consiste en el agregado de distintos sistemas de significación que permiten interpretar los signos para la producción de sentido en el seno de una cultura determinada (Bower, 2008). Por ejemplo, la figura 1.1
鸟
Figura 1.1
puede interpretarse como un cubo con una antena depositado sobre una mesa o bien como una persona sentada en un banco, pero, es muy probable que millones de chino parlantes interpreten esta figura como un pájaro ya que la gramática del chino mandarín indica que esta grafía debe leerse como pájaro. Parece que cuanto más rígidas sean las reglas interpretativas más inequívoca será la lectura de la imagen.
No queda claro la elección de la gramática en el momento de interpretar una imagen. Parece que si la estructura de la imagen encaja con una gramática concreta, esta imagen se leerá según sus reglas. Pero, esta afirmación descarta la lectura de imágenes ambiguas como la de la figura 2 que tiene una estructura textual pero, con una imagen muy explícita (otra vez un pájaro) que no parece pertenecer a ningún alfabeto.
Figura 2: fachada del barrio de Grácia en Barcelona.
Se puede afirmar que todas las reglas interpretativas de las distintas gramáticas se encontrarían libres en la memoria sin estar contenidas en grupos de reglas de interpretación y que se utilizarían a voluntad para poder conseguir el mayor número de enunciados posible. Y es que vivir es acumular enunciados. Esta libertad de reglas también permite utilizar reglas propias definidas por las vivencias individuales, las marcas culturales y por los rasgos identitários. Esta afirmación también apoya las formas ambiguas de la grafía. Por ejemplo, la figura 3.1 que la mayoría de conocedores de alguna lengua romance la interpretarán como una palabra mientras que la figura 3.2 tendrán alguna dificultad para leer la L y es muy posible que la figura 3.3 la interpreten como pájaros volando (esto no significa que todo lo que no sepamos identificar digamos que son pájaros).
Figuras 3.1, 3.2 y 3.3
Así, si se acepta que los contenidos gráficos y los textuales forman parte de actos comunicativos, pueden definirse como unidades de significado de tal manera que una imagen tenga el mismo valor que una palabra y sus características pueden ser intercambiables de tal manera que las imágenes pueden formar una secuencia narrativa como en los cómics y una palabra puede formar un dibujo como los caligramas. De esta manera, se considera que el significado de texto e imagen puede ser intercambiable. Esta afirmación fue posible a partir de los años 60 en los que las artes visuales experimentan un giro textual y se acercan a la literatura hasta el punto de permitir la afirmación de que el arte es un texto con los mismos mecanismos de interpretación (Derrida, 1999). Con la muerte del autor y del artista propuesta por R. Barthes (1994), es el observador quien crea su obra al interpretarla. Lo que ahora tiene valor es la obra interpretable. Esto genera una pluralidad de obras interpretadas donde es posible la libre elección de cada unidad comunicativa y el pastiche como formas de creación y de interpretación. Este enfoque ha propiciado una tendencia a la agrupación de artistas y a la dilución de sus identidades. Ahora, se aceptan posibles grupos de creadores o de creadores anónimos como el caso de Bansky cuya identidad se desconoce (figura 4) o el Teamlab que firman sus obras como grupo (figura 5).

Figura 4

Figura 5
Esta dilución de la autoría es más acentuada en el mundo digital que ha generado un mundo cada vez más visual , en un intento de descabalgar a la palabra de su hegemonía en la comunicación humana. Las imágenes resultan más fáciles de interpretar y tienen una mayor capacidad para apelar a las emociones. De todas maneras, la tendencia mayoritaria es a la hibridización de las obras rompiendo las barrerars de los dominios textuales y de las imágenes. Estas formas de comunicación híbridas de texto e imagen tienen una personalidad propia, sin subordinación de ninguno de los componentes. Son distintas de los textos ilustrados en los que se muestra una redundancia de contenidos y su riqueza ha contribuido a la apertura de un nuevo ámbito de comunicación: la narrativa visual que combina el poder visual de las imágenes con la función narrativa de las palabras. En estas obras, el dibujo forma parte de la expresión fundamental de los hechos y muestra contenidos no contemplados por el texto (Arroyo Redondo, 2012). Por ejemplo, no se interpretará de la misma manera la secuencia de palabras escena, imagen, lectura, palabra, texto como secuencia explicativa de los actos interpretativos que las mismas palabras dispuestas como en la figura 6 que dibuja distintos dominios de la interpretación de un acto comunicativo. En esta yuxtaposición de códigos y lenguajes, la imagen pierde peso para aumentar la densidad de la palabra. Así, mientras que el texto pierde su secuencialidad, la imagen es la que determina la forma de interpretar el texto y el orden de la lectura a la vez que permite una visión global de la escena.
figura 6
Este tipo de narrativa híbrida proporciona contenidos más inmersivos y con un juego descontextualizador (selección de las unidades de significado, fragmentación y toma de decisiones de los puntos a focalizar) más amplio. El objetivo es conseguir una combinación armoniosa entre diferentes formas de expresión que permitan crear, en connivencia con el espectador, un nuevo vocabulario y unos marcos interpretativos nuevos. De esta manera, es posible fraccionar el tiempo y el espacio y luego, conectar estos momentos para construir una nueva realidad contínua y unificada. También es posible la apertura de nuevos hilos narrativos mediante el texto o la transgresión de la estructura de la obra (McCloud, 1995). De todas maneras, las nuevas formas expresivas no están libres de peligros. Por ejemplo, hay que investigar los límites expresivos de los nuevos códigos y esto puede convertirse en el motivo de la obra sin buscar más contenidos. Motivo válido pero, teniendo en cuenta que no es el final del camino. La figura 6 se ha obtenido experimentando con el programa libre http://www.nubedepalabras.es sin ninguna intencionalidad previa con el propósito de ver lo que sale. Más adelante, se ha podido utilizar con una intencionalidad más comunicativa (ver poesía visual). Lo mismo ocurre con el espectador, corre el peligro de quedar atrapado por los efectos de la técnica, por los colores novedosos sin necesidad de ver más allá.
A título personal, creo que esta nueva narrativa ofrece distintos niveles de concreción de los actos comunicativos y que los espectadores pueden elegir el nivel de complejidad de los distintos actos comunicativos posibles. Así, una obra puede juzgarse en función del número de visitantes que la interpelan (parece que ya está ocurriendo algo parecido) y parece que la educación deberá centrarse en la enseñanza de la mirada para poder seleccionar contenidos más allá de los clics de las mayorías. Hay otras formas de leer la narrativa gráfica y es posible elegir el estilo de lectura. En todos los casos, la meterialidad de las palabras y de los signos lingüísticos (tipografía, color, tamaño, disposición en el espacio, iteraciones,etc.) deben contemplarse como recursos significantes para la obra que dan protagonismo a las relaciones con los otros elementos de la obra. En este contexto, la imagen y el texto tienen la misma materialidad por lo que no deben interpretarse por sus contornos. O sí, también hay que hacerlo para poder generar nuevos códigos interpretativos (http://www.puerto80lab.net ). De todas maneras, la postmodernidad no ofrece un futuro creado a la luz del espíritu crítico ya que describe una realidad uniformada y superficial como el ejemplo de la figura 7. Y, es que hacen falta nuevos códigos descriptivos de la vacuidad.
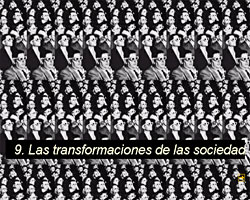
Figura 7 (La Societé Anonime, 2020)
Bibliografía
Arroyo Redondo, S. (2012) Formas híbridas de narrativa: reflexiones sobre el cómic autobiográfico. Escritura e imagen 8: 103-124.
Barthes, R, (1994) El susurro del lenguaje. Paidós, BCN pp 65-83.
Boserman, C. (2014) Entre grafos y bits. Obra Digital 6: 8-23. ISSN: 2014-503.
Brower, J. (2008) Aportes del estructuralismo para el diseño de una semiótica de la comunicación. Escritos, 37-38: 7-23.
Derrida, J. (1999) Las muertes de Roland Barthes. Ed. Taurus, México.
Essner, W. (1985) El cómic y el arte secuencial. Ed. Norma.
Fernández, A. (2003) ¿Es un libro? ¿es una película?...¡es un cómic! Educación y Biblioteca. 134: 72-77.
McCloud, S. (1995) Cómo se hace un cómic. El arte invisible. Ediciones B. Barcelona.
Parra, J.D. (2014) La imagen y la esfera semiótica. Iconofacto 10 (14): 76-89.










